La pérdida:
Los días transcurrían lentamente y apenas sentía placer en la monotonía de su vida. Diecinueve años eran una eternidad para un hombre como él. No encontraba sentido a su existencia y la realidad no dejaba de decepcionarle. La única persona que tenía en la vida se le había marchado. La tierra se tragaba el cuerpo de su madre y él era el único en darle sepultura. Extrañamente no sentía demasiada aflicción por la pérdida. Se encontraba amargamente solo, no tenía ningún familiar cercano y su padre era un completo desconocido, pero aún así, no soltó ninguna lágrima.
De regreso a su casa se preguntaba el camino que tomaría su vida. Solo le quedaba un deshonroso trabajo en la panadería del pueblo y la casa de su difunta madre. Siempre había sido un hombre solitario y el descontento con su existencia le marcaba su pauta de vida.
Se preguntó si podría escapar de ese pueblo de mala muerte y marchar a la gran ciudad. Pronto recapacitó, si vivir autárquicamente en un pueblo era difícil, en la ciudad era imposible. La repetición de esas palabras le recordaba el motivo por el cual su madre había huido de la gran ciudad.
Cuando atravesaba el pueblo, las miradas de los habitantes se le clavaron en el alma, haciendo fútil su robusto caparazón. Se sentía indefenso ahora que se encontraba solo. Ellos siempre habían intentado no pasar por el pueblo, pero cuando era inevitable, su madre le daba fuerzas para afrontar con indiferencia aquellas amenazadoras y perniciosas miradas. Solo unos ojos reflejaban la bondad de un corazón. Esa mirada resplandecía en la oscuridad y le daba fuerzas para continuar el tortuoso camino.
Su nombre era Sara. La cálida luz que proyectaba, atraía con locura a todos los chicos del pueblo. Pero ella solo se fijaba en una persona, la más odiada y extraña de todo el pueblo. Cuando le vio pasar apresuradamente por el pueblo, la comisura de sus labios se entreabrió dejando escapar un suspiro. Él sin percatarse de sus sentimientos, pasó rápidamente por su lado lanzando una tímida mirada de adulación y respeto.
Por fin llego a su casa, la casa que le había visto crecer desde su más tierna infancia. Una casa cochambrosa, repleta de frío, quietud y silencio. Las paredes desnudas mantenían a la humedad como compañera, el techo mostraba alguna estrella por la noche y solo la luna iluminaba el inmenso descampado en el que se situaba la casa. El viento llamaba a la puerta de vez en cuando y las ventanas invitaban al frío helador del invierno. Nada le mantenía apegado a esa casa y sin embargo su vida dependía de ella.
Se metió en la cama como todas las noches y sin darse cuenta, dio las buenas noches a su madre como había hecho siempre. Una amarga pena se apoderó de su cama y las ásperas sábanas solo le causaban un insoportable ahogo. Empezó a llorar incontroladamente y en un interminable sollozo se quedó dormido.
A la mañana siguiente el sol le despertó con un guiño cegador. Las pestañas pegadas hicieron más gravoso el despertar. Incontroladamente sus ojos buscaron a su madre como todas las mañanas. El deshecho camastro solo podía mostrar frío y vacío. Nada había cambiado desde que la sacó muerta de la cama. Era un doloroso recuerdo de una pérdida y apenas podía tocar aquellas sábanas poseedoras todavía de su olor. La pena volvió a anegarle el corazón.
Se asomó con asombrosa parsimonia por la ventana y observó que serían las nueve y media. Sin nada que llevarse a la boca, salió de la casa con la firme disposición de trabajar en la panadería como todos los días.
El camino al pueblo se hizo lento, pero el boscaje le atolondró como nunca antes lo había hecho. Los rayos solares golpeaban en las débiles y escasas hojas que había dejado el invierno, dando un aspecto esquelético a los tristes árboles del pueblo. El camino serpenteante solo mostraba la quietud y el silencio de una vida en apariencia muerta.
En la intersección del camino se detuvo durante un tiempo. Un impulso a descubrir lo desconocido emergió por su mente. La desalentadora bifurcación siempre le había atraído, pero las malas lenguas y las leyendas del pueblo no aconsejaban adentrarse en él. Pocos conocían su existencia y los que la conocían nunca se habían atrevido a proseguir su hazaña. El hombre que llegó más lejos dijo que el camino era inhóspito y gris. Al vivir él y su madre en la más profunda indiferencia y soledad, nunca habían sabido con seguridad las leyendas y los miedos que se apoderaban de aquellas pobres gentes pueblerinas. Pero el respeto por aquel camino dominaba sus corazones y se hacía más fuerte que el impulso por descubrirlo. Finalmente prosiguió su andanza hacia el pueblo, ya era tarde y la panadería tenía que abrir.
La sorpresa de la gente fue evidente cuando le vieron trabajar sin el menor asomo de pena. Era el mismo joven introvertido y extraño de siempre. Solo una persona entró en la panadería sin extrañarse de la disposición de aquel. La radiante Sara entró como todos los días. El suave y dulce tintineo de las campanillas al abrirse la puerta era la señal inequívoca de la aparición de un serafín.
Él notó su sutil caminar desde el mostrador. Una figura apoteósica se vislumbraba por los cristales del establecimiento y empezó a entrever el particular sonido de las campanillas al abrirse la puerta. La esbelta mano fue la primera en dejarse ver. Después la pierna le hizo sombra, aquella suave y tersa pierna. La campanilla sonó grácil y dulcemente. Con sinuosas curvas el aclamado cuerpo hizo su aparición y un silencio fue el presagio de su oculta admiración hacia ella. Se puso en la cola de la panadería y solo alguna furtiva mirada daba los buenos días al joven.
Los días transcurrían lentamente y apenas sentía placer en la monotonía de su vida. Diecinueve años eran una eternidad para un hombre como él. No encontraba sentido a su existencia y la realidad no dejaba de decepcionarle. La única persona que tenía en la vida se le había marchado. La tierra se tragaba el cuerpo de su madre y él era el único en darle sepultura. Extrañamente no sentía demasiada aflicción por la pérdida. Se encontraba amargamente solo, no tenía ningún familiar cercano y su padre era un completo desconocido, pero aún así, no soltó ninguna lágrima.
De regreso a su casa se preguntaba el camino que tomaría su vida. Solo le quedaba un deshonroso trabajo en la panadería del pueblo y la casa de su difunta madre. Siempre había sido un hombre solitario y el descontento con su existencia le marcaba su pauta de vida.
Se preguntó si podría escapar de ese pueblo de mala muerte y marchar a la gran ciudad. Pronto recapacitó, si vivir autárquicamente en un pueblo era difícil, en la ciudad era imposible. La repetición de esas palabras le recordaba el motivo por el cual su madre había huido de la gran ciudad.
Cuando atravesaba el pueblo, las miradas de los habitantes se le clavaron en el alma, haciendo fútil su robusto caparazón. Se sentía indefenso ahora que se encontraba solo. Ellos siempre habían intentado no pasar por el pueblo, pero cuando era inevitable, su madre le daba fuerzas para afrontar con indiferencia aquellas amenazadoras y perniciosas miradas. Solo unos ojos reflejaban la bondad de un corazón. Esa mirada resplandecía en la oscuridad y le daba fuerzas para continuar el tortuoso camino.
Su nombre era Sara. La cálida luz que proyectaba, atraía con locura a todos los chicos del pueblo. Pero ella solo se fijaba en una persona, la más odiada y extraña de todo el pueblo. Cuando le vio pasar apresuradamente por el pueblo, la comisura de sus labios se entreabrió dejando escapar un suspiro. Él sin percatarse de sus sentimientos, pasó rápidamente por su lado lanzando una tímida mirada de adulación y respeto.
Por fin llego a su casa, la casa que le había visto crecer desde su más tierna infancia. Una casa cochambrosa, repleta de frío, quietud y silencio. Las paredes desnudas mantenían a la humedad como compañera, el techo mostraba alguna estrella por la noche y solo la luna iluminaba el inmenso descampado en el que se situaba la casa. El viento llamaba a la puerta de vez en cuando y las ventanas invitaban al frío helador del invierno. Nada le mantenía apegado a esa casa y sin embargo su vida dependía de ella.
Se metió en la cama como todas las noches y sin darse cuenta, dio las buenas noches a su madre como había hecho siempre. Una amarga pena se apoderó de su cama y las ásperas sábanas solo le causaban un insoportable ahogo. Empezó a llorar incontroladamente y en un interminable sollozo se quedó dormido.
A la mañana siguiente el sol le despertó con un guiño cegador. Las pestañas pegadas hicieron más gravoso el despertar. Incontroladamente sus ojos buscaron a su madre como todas las mañanas. El deshecho camastro solo podía mostrar frío y vacío. Nada había cambiado desde que la sacó muerta de la cama. Era un doloroso recuerdo de una pérdida y apenas podía tocar aquellas sábanas poseedoras todavía de su olor. La pena volvió a anegarle el corazón.
Se asomó con asombrosa parsimonia por la ventana y observó que serían las nueve y media. Sin nada que llevarse a la boca, salió de la casa con la firme disposición de trabajar en la panadería como todos los días.
El camino al pueblo se hizo lento, pero el boscaje le atolondró como nunca antes lo había hecho. Los rayos solares golpeaban en las débiles y escasas hojas que había dejado el invierno, dando un aspecto esquelético a los tristes árboles del pueblo. El camino serpenteante solo mostraba la quietud y el silencio de una vida en apariencia muerta.
En la intersección del camino se detuvo durante un tiempo. Un impulso a descubrir lo desconocido emergió por su mente. La desalentadora bifurcación siempre le había atraído, pero las malas lenguas y las leyendas del pueblo no aconsejaban adentrarse en él. Pocos conocían su existencia y los que la conocían nunca se habían atrevido a proseguir su hazaña. El hombre que llegó más lejos dijo que el camino era inhóspito y gris. Al vivir él y su madre en la más profunda indiferencia y soledad, nunca habían sabido con seguridad las leyendas y los miedos que se apoderaban de aquellas pobres gentes pueblerinas. Pero el respeto por aquel camino dominaba sus corazones y se hacía más fuerte que el impulso por descubrirlo. Finalmente prosiguió su andanza hacia el pueblo, ya era tarde y la panadería tenía que abrir.
La sorpresa de la gente fue evidente cuando le vieron trabajar sin el menor asomo de pena. Era el mismo joven introvertido y extraño de siempre. Solo una persona entró en la panadería sin extrañarse de la disposición de aquel. La radiante Sara entró como todos los días. El suave y dulce tintineo de las campanillas al abrirse la puerta era la señal inequívoca de la aparición de un serafín.
Él notó su sutil caminar desde el mostrador. Una figura apoteósica se vislumbraba por los cristales del establecimiento y empezó a entrever el particular sonido de las campanillas al abrirse la puerta. La esbelta mano fue la primera en dejarse ver. Después la pierna le hizo sombra, aquella suave y tersa pierna. La campanilla sonó grácil y dulcemente. Con sinuosas curvas el aclamado cuerpo hizo su aparición y un silencio fue el presagio de su oculta admiración hacia ella. Se puso en la cola de la panadería y solo alguna furtiva mirada daba los buenos días al joven.
Pesadamente pasaban los turnos y se acercaba ella. La tensión iba en aumento y cuando le tocó su turno, el bonachón del panadero le atendió desgarrando la alegría de los dos jóvenes. José el panadero era una buena persona y todos en el pueblo le respetaban y en cierto modo le querían. El único error que cometió aquel pobre hombre fue el dar trabajo a una extravagante criatura llegada de la ciudad. Esa falta tan grave no se la perdonaron nunca los pueblerinos, pero al ser la única panadería del pueblo, la gente seguía comprando aquel apegado pan con resignación. El panadero lo sabía, pero no podía abandonar a su suerte aquella familia llegada de la salvaje ciudad. Sintió gran pena por el chico cuando conoció la muerte de la madre. Nunca había sentido gran aprecio por ella. Era una mujer muy reservada y nunca entablaba una conversación por más de dos minutos. Pero el niño siempre fue aquel adorado hijo que nunca tuvo, aún con todas las rarezas que le caracterizaban siempre le trató con consideración y cariño. Le había enseñado el oficio de la misma forma que le enseñó su padre.
José era sin lugar a dudas una de las personas que más conocían a aquella extraña familia a pesar de que el contacto con el hijo se podía catalogar de tímido y precario. Sara sabía la relación del panadero con el joven, pero no entendía muy bien aquella obsesión por tener separado a Álvaro de su lado. El chaval por su parte hizo amago de reprochárselo a José, pero recapacitó y volvió a atender a la clientela. José conocía los sentimientos recíprocos que afloraban en ellos y ya había hablado varias veces con Álvaro sobre la imposibilidad de aquella relación. Sara era la hija del alcalde y la más deseada por los hombres del pueblo. Él era solo un extraño venido de la ciudad.
Con resignación Sara pidió la reserva de siempre, cinco barras de la mejor masa y ligeramente tostadas. Todos los días compraba el mismo pan y las mejores barras se las reservaban a ella. Era la única compra que hacía, pues las demás necesidades eran satisfechas por los criados. José entró en el horno a por las barras, mientras ella se quedó de pie, inmutable ante la tímida y delatadora mirada de Álvaro.
José era sin lugar a dudas una de las personas que más conocían a aquella extraña familia a pesar de que el contacto con el hijo se podía catalogar de tímido y precario. Sara sabía la relación del panadero con el joven, pero no entendía muy bien aquella obsesión por tener separado a Álvaro de su lado. El chaval por su parte hizo amago de reprochárselo a José, pero recapacitó y volvió a atender a la clientela. José conocía los sentimientos recíprocos que afloraban en ellos y ya había hablado varias veces con Álvaro sobre la imposibilidad de aquella relación. Sara era la hija del alcalde y la más deseada por los hombres del pueblo. Él era solo un extraño venido de la ciudad.
Con resignación Sara pidió la reserva de siempre, cinco barras de la mejor masa y ligeramente tostadas. Todos los días compraba el mismo pan y las mejores barras se las reservaban a ella. Era la única compra que hacía, pues las demás necesidades eran satisfechas por los criados. José entró en el horno a por las barras, mientras ella se quedó de pie, inmutable ante la tímida y delatadora mirada de Álvaro.
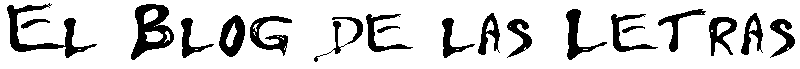


No hay comentarios:
Publicar un comentario